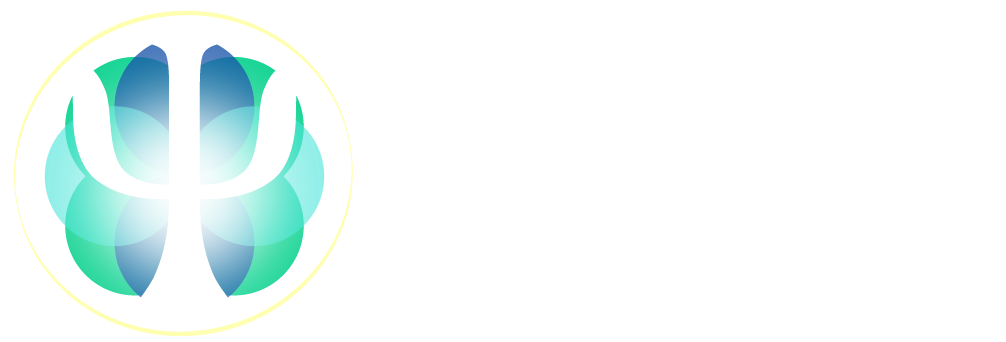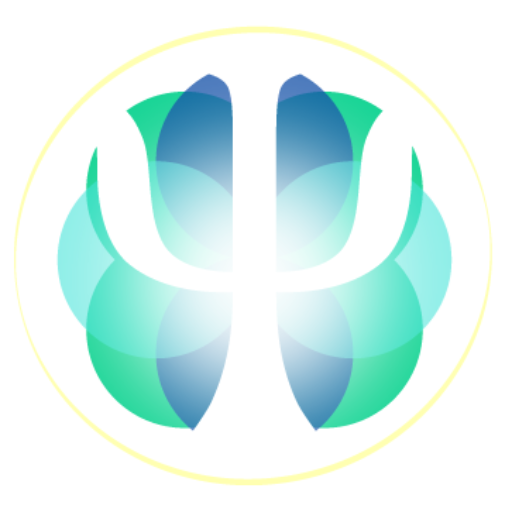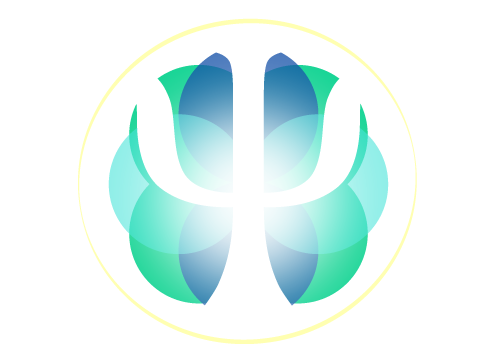Una mirada desde el psicoanálisis que no busca corregir, sino escuchar
El síntoma que interrumpe la escena familiar
Imagina esta escena: un niño de 7 años se niega a ir al colegio, llora, grita, se enferma los domingos en la noche.
Los padres, angustiados, lo llevan a varios especialistas, unos le hablan de “ansiedad escolar”, otros de “trastornos adaptativos”. Se propone medicación.
Se sugiere una evaluación neurológica, pero en el fondo, nadie escucha lo que ese niño está diciendo sin palabras.
Desde el psicoanálisis, el punto de partida no es ¿cómo corregimos el comportamiento?, sino ¿qué nos quiere decir ese síntoma?
Porque quizás el niño no tiene un problema; tiene un conflicto.
Y ese conflicto no se resuelve con herramientas, ni con rutinas, ni con disciplina positiva, se trata de algo mucho más complejo: la irrupción del inconsciente en una escena donde se esperaba que todo funcionara bien.
¿Qué significa tener un conflicto?
A diferencia del problema, que suele tener una causa clara y una solución técnica, el conflicto no tiene una única forma de nombrarse.
Puede manifestarse como tristeza, hiperactividad, silencios prolongados, agresividad, dificultades en el aprendizaje o incluso en la relación con el cuerpo.
El conflicto es una tensión interna que no siempre se reconoce ni se puede verbalizar, pero que encuentra un camino para expresarse, y en la infancia, ese camino es muchas veces el cuerpo, el juego o la conducta.
Desde el psicoanálisis, el síntoma es una formación de compromiso entre el deseo inconsciente y la ley del Otro, por eso, no se trata de eliminarlo rápidamente, sino de permitir que se despliegue su sentido.
“El síntoma es una solución provisoria frente a algo que no puede ser dicho de otra manera”, decía Jacques Lacan.
Infancia: el tiempo en que el cuerpo habla
En la infancia, el lenguaje aún no alcanza a nombrarlo todo, por eso, el cuerpo habla, pero no lo hace como un código médico que espera ser decodificado.
Lo hace desde el inconsciente, en forma de síntomas, tics, enuresis, terrores nocturnos, silencios… señales que deben leerse desde el deseo y no desde el déficit.
El problema no es que el niño no hable, sino que muchas veces los adultos no están dispuestos a escuchar lo que el niño realmente dice.
La mirada que encierra al niño
Una de las operaciones más frecuentes (y más peligrosas) en los discursos contemporáneos sobre la infancia es la etiquetación precoz: niños ansiosos, niños con déficit de atención, niños con trastornos del procesamiento sensorial, etc.
El problema no es solo clínico, es simbólico, cuando al niño se le impone una etiqueta, se le encierra en una identidad que no eligió.
Se le impide la pregunta, el deseo, el conflicto. Y al hacerlo, también se tranquiliza al adulto: “ya sabemos lo que tiene, ahora podemos intervenir”.
El psicoanálisis, en cambio, suspende la urgencia por clasificar y propone una clínica del sujeto, no se trata de definir “qué tiene el niño”, sino de preguntarse: ¿quién es ese niño en su relación con el deseo, con la ley, con su entorno?
El papel de la familia: entre el síntoma y el deseo
En el trabajo con niños, la familia no es el contexto, es parte del conflicto, muchas veces, el niño toma para sí un malestar que circula entre los padres, los abuelos, los discursos no dichos, los secretos familiares.
El síntoma puede ser una forma de responder a un deseo del otro, de ocupar un lugar que no puede ser cuestionado.
Por eso, en los procesos clínicos que desarrollo en consulta o en talleres con familias, no se trata de intervenir solo sobre el niño, hay que escuchar qué lugar le ha sido asignado en el entramado familiar.
Experiencia docente: cuando el aula también escucha
Uno de los escenarios donde más se revelan estos conflictos es la escuela.
Como docente universitario y facilitador de talleres en instituciones educativas, he visto cómo muchas veces el niño sintomático no tiene un “problema escolar”, sino un discurso atrapado, una imposibilidad de ser escuchado en su singularidad.
En estos espacios, no trabajamos con manuales de intervención conductual, sino con el relato, la escena, la pregunta abierta. A veces, basta con que el maestro deje de preguntar “¿qué tiene este niño?” y comience a preguntarse “¿qué me pasa a mí con él?”
El aula, así, puede dejar de ser un espacio de control y convertirse en un espacio de escucha.
¿Qué lugar para el psicoanálisis hoy?
Vivimos en tiempos donde se exige productividad, funcionalidad, rendimiento… incluso a los niños.
El psicoanálisis no viene a oponerse a esto con consejos o frases esperanzadoras. Viene a introducir una pausa, una grieta, una pregunta, es en esa pregunta donde puede comenzar a surgir algo verdaderamente subjetivo.
En la sección el por-venir del psicoanálisis, propongo pensar cómo sostener esta forma de intervención en tiempos de tecnificación clínica, en los que lo singular se vuelve un problema a eliminar y no una vía de comprensión.
Conclusión: el niño no necesita solución, necesita escucha
Cuando recibo a un niño en consulta, no le pregunto qué problema tiene, lo observo jugar, hablar, callar.
Me interesa cómo construye su relación con el deseo, con el cuerpo, con los otros, a veces, lo que aparece no tiene nombre, pero sí sentido.
Ese sentido no lo impone el analista, se construye en transferencia, en el tiempo, en el silencio y en la palabra.
No se trata de mejorar la vida del niño, ni de eliminar lo que molesta, se trata de darle un lugar a su conflicto, porque solo allí puede aparecer el sujeto.
Te puede interesar: Inteligencia emocional: Educar emociones: herramientas psicoanalíticas para fomentar la inteligencia emocional en niños y jóvenes