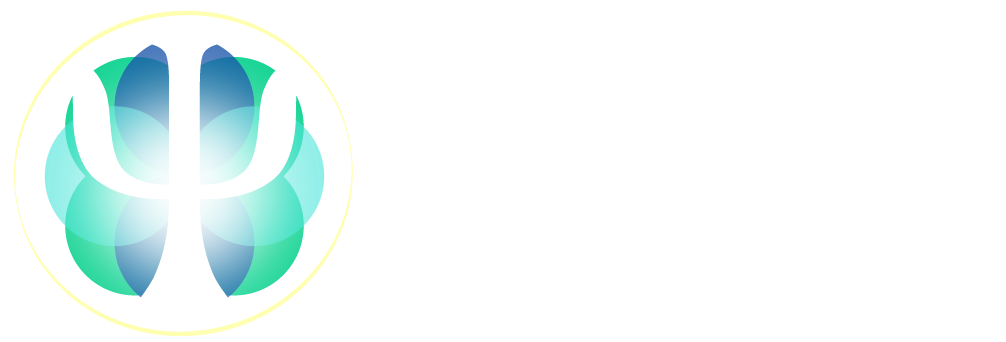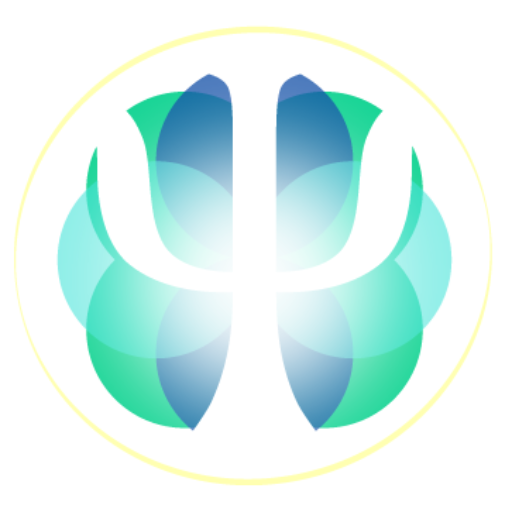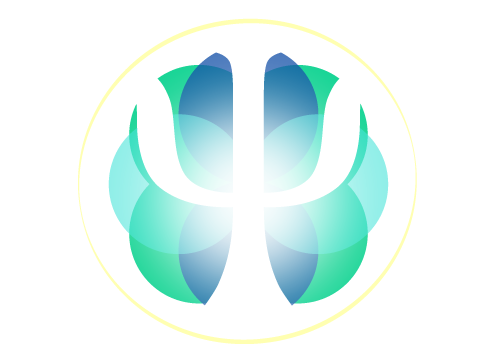Una idea que incomoda (todavía)
Hablar de sexualidad infantil genera incomodidad, incluso más de un siglo después de que Freud formulara su teoría de la sexualidad, muchos adultos prefieren pensar que la infancia es una etapa “inocente”, “pura” y ajena a todo deseo.
Sin embargo, el psicoanálisis nació precisamente para incomodar esas certezas, para poner en palabras lo que muchas veces se niega: los niños también tienen una vida pulsional, que se organiza y se expresa desde los primeros días de vida.
Pero ¿qué quiso decir realmente Freud con “sexualidad infantil”? ¿Por qué aún hoy esa formulación sigue siendo malinterpretada o evitada?
Lo sexual no es lo genital
Para comenzar, hay que aclarar un punto central: la sexualidad, para Freud, no se reduce a lo genital ni al coito.
Lo sexual es toda forma de placer ligado al cuerpo, a las zonas erógenas, al contacto, a la mirada, al habla.
En este sentido, un niño que chupa su dedo, que juega con sus heces, que repite una palabra sin sentido porque le causa satisfacción, está en relación con su cuerpo y su goce.
En Tres ensayos para una teoría sexual (1905), Freud plantea que la sexualidad infantil es polimorfa perversa, es decir: no sigue una finalidad reproductiva y puede dirigirse a múltiples objetos y zonas del cuerpo.
Esta sexualidad será progresivamente reprimida, organizada, redirigida por la cultura, los adultos y el lenguaje.
Fases del desarrollo sexual infantil
Freud propuso una secuencia de fases sexuales que atraviesan el desarrollo infantil: oral, anal, fálica, latencia y genital. Cada una de ellas está marcada por una zona del cuerpo como principal fuente de placer.
- Fase oral (0-1 año): el placer se localiza en la boca. Succionar, morder, chupar son fuentes de satisfacción.
- Fase anal (1-3 años): la zona erógena se desplaza al ano. El control de esfínteres es un campo de batalla entre el placer y la norma.
- Fase fálica (3-5 años): el niño descubre los genitales y empieza a diferenciar los sexos. Aparecen las preguntas sobre el origen de los bebés y se conforma el complejo de Edipo.
- Fase de latencia (6-11 años): relativa calma pulsional, pero no ausencia del deseo.
- Fase genital (pubertad en adelante): se reorganiza la sexualidad hacia un objeto externo.
Estas fases no son rígidas ni universales en duración, pero sí muestran cómo el deseo se desplaza, se reprime y retorna.
Muchos síntomas actuales (fobias, enuresis, dificultades escolares) pueden leerse como efectos de conflictos no resueltos en estas etapas.
El Edipo: mucho más que una historia de celos
Uno de los conceptos más controversiales (y malinterpretados) de Freud es el complejo de Edipo.
Según el psicoanálisis, entre los 3 y 5 años, el niño (o la niña) se enfrenta al descubrimiento de que el amor hacia su madre o padre no es exclusivo. Desea ocupar el lugar del otro progenitor, pero también se siente culpable o amenazado por ese deseo.
Esta tensión se resuelve, idealmente, con la interiorización de una ley simbólica que le prohíbe ese objeto, permitiéndole avanzar hacia otros vínculos.
El Edipo no es un drama romántico, ni una fantasía incestuosa consciente, es una estructura que marca la entrada del niño en el lenguaje, en la cultura y en la ley. Sin Edipo, no hay sujeto psíquico.
¿Por qué preferimos no escuchar a Freud?
El psicoanálisis incomoda porque toca zonas sensibles: no habla de lo ideal, sino de lo real, de lo que se reprime, se niega, se desplaza.
En contextos donde aún predomina una visión edulcorada de la infancia, el planteo de Freud resulta insoportable, se prefiere hablar de “niños felices”, “etapas de desarrollo” o “inteligencias múltiples”, antes que de pulsión, deseo y conflicto.
Pero ignorar lo que Freud puso en juego tiene consecuencias.
Muchos padres y docentes, al no reconocer la dimensión deseante de los niños, los patologizan, los corrigen o los medicalizan.
En los talleres escolares que dicto, suelo trabajar precisamente esto: no hay que censurar el deseo, sino escucharlo, ponerlo en palabras, permitir que circule.
¿Y la sexualidad en la adolescencia?
La adolescencia no es el inicio de la sexualidad, sino su reconfiguración, lo que retorna en la pubertad no es nuevo, sino lo que quedó sin resolver.
En esta etapa, el cuerpo cambia, el deseo se intensifica y los mandatos sociales se hacen más fuertes, el adolescente no busca solo placer, sino también identidad, pertenencia, sentido.
Desde el psicoanálisis, el trabajo con adolescentes no consiste en guiarlos, sino en escuchar sus preguntas, sin responderlas demasiado rápido, hay que sostener el tiempo de la duda, del no saber, del malestar.
El por-venir del psicoanálisis: seguir escuchando a los niños
En tiempos de hiperdiagnóstico, medicalización y discursos pedagógicos vacíos, el psicoanálisis insiste en escuchar lo singular, lo no dicho, lo que no encaja.
No todo lo infantil es “problema de conducta”. No todo silencio es “déficit”, muchas veces, es el inconsciente hablando sin palabras.
En la sección El por-venir del psicoanálisis, propongo pensar cómo seguir sosteniendo esta clínica de lo singular en un mundo que busca respuestas rápidas.
Escuchar la sexualidad infantil no es corromper la infancia, sino reconocer que los niños también desean, sufren, preguntan, y que esas preguntas merecen ser escuchadas sin moral ni censura.
Para seguir pensando
Hablar de sexualidad infantil no es una provocación innecesaria, es una necesidad clínica, social y ética.
Como psicoanalistas, no estamos para suavizar la realidad, sino para escuchar lo que en ella se reprime.
Freud no inventó la sexualidad infantil: la descubrió en los síntomas de sus pacientes y la formuló para abrir una vía de lectura del sufrimiento humano.
Negarla no la elimina. Escucharla, en cambio, puede permitir al niño construir un lazo más libre con su deseo y, sobre todo, con su palabra.
Te podría interesar: Fortalecimiento familiar: Cómo entender el mundo emocional de tus hijos para mejorar la dinámica familiar