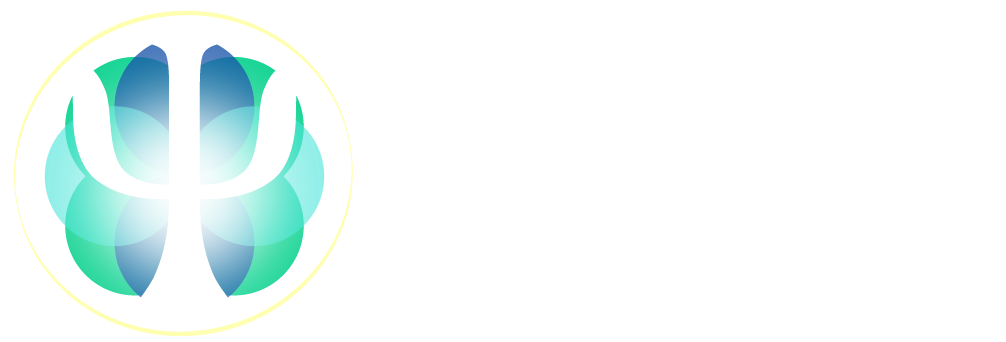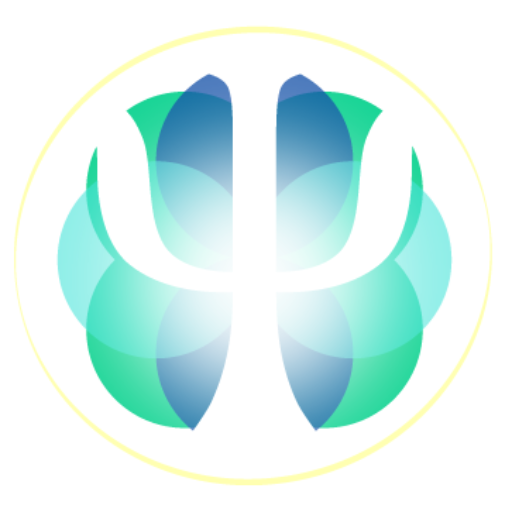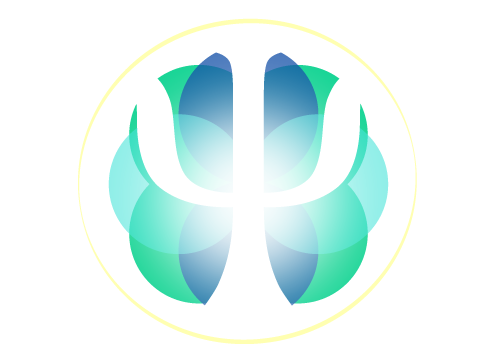Desde tiempos antiguos, los sueños han sido considerados mensajes, advertencias o fantasías sin sentido. Sin embargo, con el surgimiento del psicoanálisis, los sueños adquieren una nueva dimensión: la de ser vía regia al inconsciente, como lo afirmó Sigmund Freud. Pero, ¿qué lugar ocupan realmente en un análisis? ¿Por qué el sueño interesa al psicoanalista? ¿Y qué ocurre cuando el analizante comienza a soñar —o deja de hacerlo?
El sueño no es un mensaje: es un trabajo
Contrario a lo que plantean las interpretaciones simbólicas populares o los diccionarios oníricos, el sueño no transmite un mensaje cifrado. No es algo que simplemente deba “descifrarse”, sino que es producto de un trabajo: el trabajo del inconsciente. En palabras de Freud, soñar es una forma de realizar un deseo reprimido, aunque no de forma directa ni evidente.
El sueño se construye con restos diurnos, con fragmentos de palabras, imágenes del pasado, temores presentes y deseos inconscientes. Su lógica es la del desplazamiento y la condensación, y su lenguaje no es el de la razón, sino el del inconsciente.
Conoce más sobre el inconsciente aquí
El sueño como texto a leer, no a traducir
En la clínica psicoanalítica, el sueño no se interpreta como un símbolo universal, sino como un texto singular que debe ser leído con y por el paciente. No hay traducción posible sin la palabra de quien sueña. Un mismo contenido onírico puede significar cosas completamente distintas en dos personas diferentes.
Por eso, el analista no interpreta los sueños desde una plantilla ni desde una “sabiduría superior”. Escucha las asociaciones libres del paciente, atiende los silencios, los tropiezos, y acompaña la construcción de sentido. El sueño se analiza como parte de un discurso, no como un objeto aislado.
¿Qué es la interpretación en psicoanálisis?
¿Por qué el sueño tiene un lugar privilegiado?
Freud lo dijo con claridad: el sueño es una vía regia al inconsciente. En el análisis, el relato de un sueño puede abrir caminos inesperados, poner en juego verdades que la vigilia calla. El sujeto que sueña dice más de lo que cree, y menos de lo que sabe. En ese desfasaje se produce el trabajo analítico.
El sueño, además, suele aparecer cuando la represión comienza a aflojar, cuando el deseo encuentra vías indirectas de manifestarse. Por eso, en muchos análisis, el momento en que el paciente empieza a recordar y contar sus sueños marca un punto de inflexión en el proceso.
Soñar es desear, pero también defenderse
Un sueño no es sólo la realización disfrazada de un deseo, también es una producción del aparato psíquico para proteger el dormir. Es decir, el sueño vela lo que podría despertar al sujeto. Es tanto expresión como defensa. Por eso los sueños suelen tener algo de absurdo, de incoherente, incluso de ridículo. Son estrategias del inconsciente para decir sin decir.
Cuando el yo está dormido, el inconsciente encuentra un espacio para hablar, pero no lo hace sin trabas. El resultado es un texto fragmentado, una especie de poema roto, que solo cobra sentido si se lee desde el deseo.
Freud y el sueño como cumplimiento de deseo – Encyclopedia Britannica
El relato del sueño en el espacio analítico
Contar un sueño no es simplemente “recordarlo”. En el espacio del análisis, el relato ya es interpretación. La forma en que se eligen las palabras, lo que se omite, lo que se subraya: todo eso habla del sujeto. El sueño narrado ya no es el sueño soñado. Es su puesta en escena, su transformación en discurso.
Allí el analista escucha, no como quien espera una verdad revelada, sino como quien atiende el modo en que el sujeto se posiciona frente a su deseo. A veces, lo más importante no es el contenido del sueño, sino el afecto que lo acompaña, la repetición con la que vuelve, o el rechazo a contarlo.
¿Y si no sueño? ¿O si dejo de soñar?
Muchas personas dicen no soñar, o no recordar sus sueños. Esto no significa que no sueñen, sino que hay una operación psíquica que borra o inhibe el acceso al sueño. En algunos casos, esto puede tener que ver con una defensa ante contenidos inconscientes demasiado intensos.
Curiosamente, en el curso del análisis, los pacientes suelen empezar a recordar más sueños. Esto no es una casualidad, sino un signo de que algo en la economía psíquica está comenzando a desplazarse. También puede ocurrir lo contrario: dejar de soñar puede ser un efecto de ciertas intervenciones, cuando el sujeto ya no necesita “decirlo todo” a través del sueño.
Soñar es una forma de saber sin saber
Lo más radical del psicoanálisis es mostrar que hay un saber que no se sabe que se sabe. El sueño es una de sus formas. No se trata de sabiduría ni de verdades ocultas, sino de formaciones del inconsciente que emergen como enigmas.
Trabajar con los sueños en análisis no busca “controlarlos”, “domesticarlos” o “entenderlos” del todo. Busca permitir que algo de ese saber inconsciente pueda ser leído, escuchado, atravesado, y que el sujeto pueda asumir lo que de su deseo se dice allí.
Un sueño no cambia tu vida, pero puede abrir un camino
En tiempos donde abundan promesas de interpretación instantánea, el psicoanálisis propone otra ética: la de esperar, escuchar, no apurar el sentido. Un sueño no resuelve, no sana ni predice. Pero puede abrir una pregunta, un deseo, una vía de trabajo que transforme la forma de estar en el mundo.
Si tus sueños te inquietan, te confunden o simplemente sientes que dicen algo que aún no puedes poner en palabras, el psicoanálisis puede abrirte un camino de lectura y transformación. Consulta con Carlos Hurtado y comienza un proceso donde tu palabra tenga lugar.