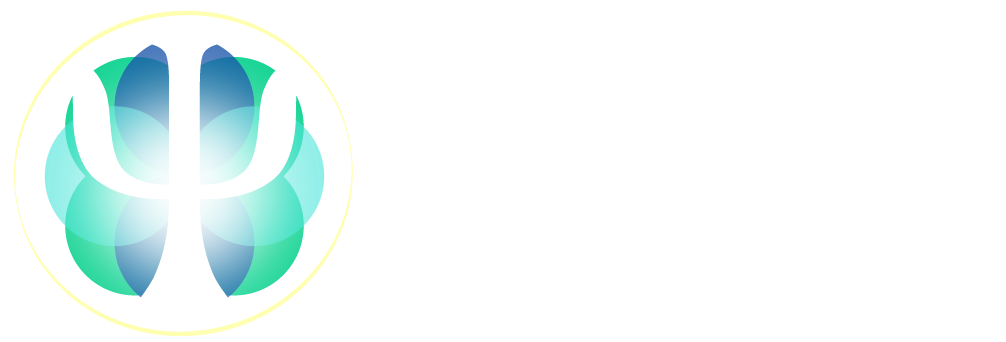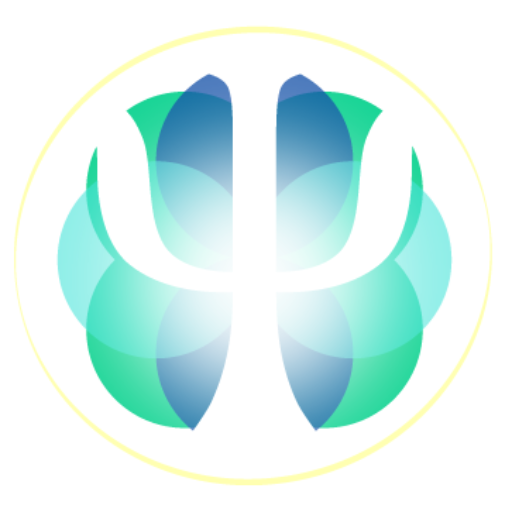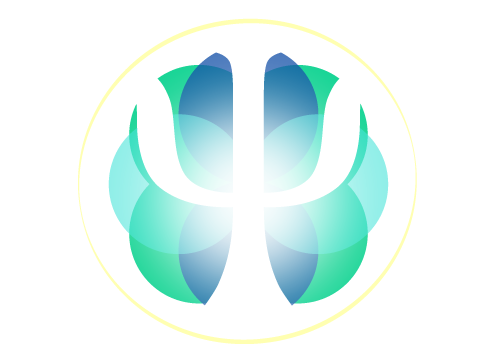El síntoma que no encaja con el discurso del “tú puedes”
Sofía tiene 28 años, lleva meses sintiéndose apagada, sin energía, preguntándose si su vida tiene algún sentido.
Ha intentado afirmarse con frases como “yo valgo”, “me amo como soy”, “todo pasa por algo”, lo intenta de buena fe, pero al cabo de unos días, vuelve el mismo vacío. Vuelve la tristeza. Vuelve la misma pregunta: ¿por qué me siento así si tengo todo para estar bien?
Lo que le ocurre a Sofía no es raro, es lo que pasa cuando el sufrimiento se encuentra con una respuesta vacía, con una fórmula, y ese es uno de los efectos del discurso contemporáneo de la autoestima como solución universal. Pero el psicoanálisis ofrece otra lectura.
¿Qué quiere decir “autoestima”?
Desde la cultura actual, la autoestima suele presentarse como la medida del amor que uno se tiene a sí mismo.
Si alguien sufre, la respuesta habitual es: “te falta autoestima”. Como si el dolor pudiera disolverse simplemente mirando al espejo y repitiendo mantras.
Pero el sujeto del psicoanálisis no es un yo que se autoafirma con pensamientos positivos, es un sujeto dividido, marcado por el lenguaje, el deseo, la falta.
Un sujeto que no se cierra sobre sí mismo con certezas, sino que vive en la pregunta por su deseo, por su lugar en el mundo, por su vínculo con el otro.
“Amarse a uno mismo no es necesariamente un indicador de salud”, decía Freud en su trabajo sobre el narcisismo, a veces, el amor propio puede ser defensivo, imaginario, incluso un síntoma en sí mismo.
El sufrimiento no es un error
Una de las propuestas centrales del psicoanálisis es que el sufrimiento no siempre es patológico, ni se debe eliminar rápidamente, a veces, es un modo de posicionarse frente a una historia, una pérdida, una imposibilidad.
Lo que para algunos es un problema a suprimir, para el psicoanálisis puede ser una forma de sostener el conflicto sin negarlo, el síntoma no es algo que falla, sino algo que dice, y no se lo puede silenciar con frases bonitas.
¿Qué lugar tiene el dolor en la subjetividad?
Las frases hechas (“cree en ti”, “tú vales”, “todo es cuestión de actitud”) no sólo no ayudan, sino que a veces profundizan el malestar.
Porque colocan la responsabilidad enteramente en el sujeto: si no mejoras, es porque no te amas lo suficiente, el dolor se vuelve entonces una culpa añadida.
El psicoanálisis, en cambio, reconoce que el sufrimiento no siempre tiene una causa racional o visible.
Que hay dolores sin nombre, que hay escenas infantiles que regresan en forma de angustia, que hay deseos que incomodan, pulsiones que no se integran fácilmente.
No se trata de que “te falta autoestima”. Tal vez, lo que falta es poder decir algo sobre lo que se calla desde hace tiempo.
El yo como ficción: más allá del “quererse a uno mismo”
Desde Freud hasta Lacan, el yo es entendido como una construcción imaginaria, un producto del espejo, del lenguaje, del Otro.
No se trata de fortalecer al yo como si fuera una estructura estable que solo necesita aprecio, el yo, en el psicoanálisis, también es el lugar del engaño, de la defensa, del narcisismo.
Por eso, el discurso de la autoestima no sólo es simplista, sino que refuerza un modelo de sujeto autosuficiente que niega su división estructural.
Lo que sí puede abrir una posibilidad: el análisis
En lugar de ofrecer soluciones rápidas, el psicoanálisis escucha el malestar sin juzgarlo, sin tratar de corregirlo, sin reducirlo a una etiqueta diagnóstica.
Sofía, la joven del principio, no necesita que le digan que es valiosa, necesita un espacio donde poder decir lo que le duele, sin ser corregida ni empujada a sentirse bien.
El análisis no cura en el sentido tradicional. Lo que hace es abrir un lugar para que el sujeto se encuentre con su deseo, con su historia, con su inconsciente.
Ese es el valor de una escucha analítica: no promete felicidad, pero posibilita una transformación subjetiva real.
¿Y qué pasa con la infancia y adolescencia?
En los talleres que realizo con instituciones educativas, con padres y cuidadores, aparece una inquietud constante: “¿cómo fortalecemos la autoestima de los niños y adolescentes?”. La respuesta no está en reforzar su ego, sino en escuchar lo que les ocurre, incluso cuando no saben nombrarlo.
Los síntomas en la infancia (enuresis, miedos, bloqueos, agresividad, aislamiento) no indican falta de autoestima, sino un conflicto subjetivo.
Y muchas veces, lo que más daño les hace es la presión de tener que estar bien, rendir, ser felices y seguros de sí mismos.
Desde la experiencia docente: educar no es motivar, es habilitar la palabra
Como docente universitario, insisto con mis estudiantes en que la clínica no debe confundirse con el coaching ni con la asesoría motivacional.
Educar desde el psicoanálisis implica habilitar la pregunta, no llenarla de respuestas. Escuchar el deseo, no taparlo con frases esperanzadoras.
Lo mismo ocurre con los talleres que coordino en colegios: el objetivo no es fortalecer la autoestima, sino acompañar la subjetividad en sus crisis, silencios, quiebres, porque allí también se juega algo del deseo.
El por-venir del psicoanálisis: resistir al imperativo de la felicidad
En tiempos donde todo debe ser positivo, funcional, productivo, el psicoanálisis incomoda, no por rebeldía, sino porque recuerda algo fundamental: el sufrimiento no se borra con buena actitud.
La sección El por-venir del psicoanálisis quiere invitar a pensar cómo sostener esta práctica en una época que valora más el rendimiento emocional que el trabajo sobre el deseo.
Conclusión: no todo dolor necesita una solución bonita
El discurso de la autoestima ha colonizado el lenguaje cotidiano, pero cuando se trata del sufrimiento subjetivo, lo que cura no es el refuerzo, sino la palabra. No es “valorarse más”, sino poder decir algo distinto sobre lo que se repite.
Porque no se trata de autoestima. Se trata de deseo, de falta, de conflicto. Y eso no se resuelve con una frase bonita, sino con un proceso que permita que algo nuevo surja en el sujeto.Te podría interesar: Miedo a la soledad: ¿Es realmente soledad o algo más profundo?