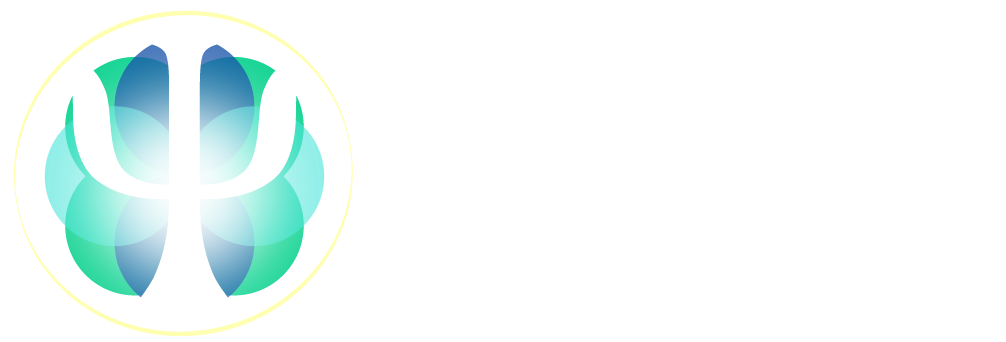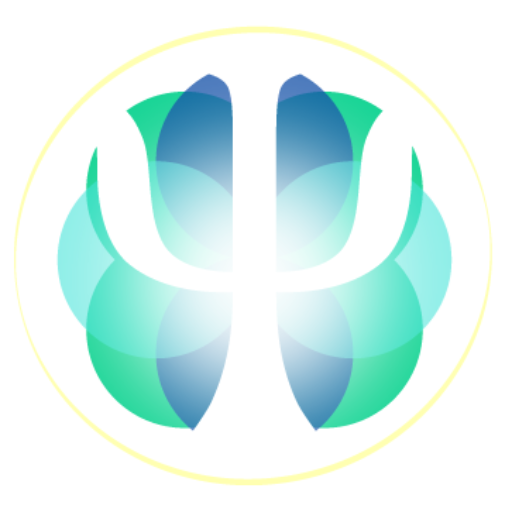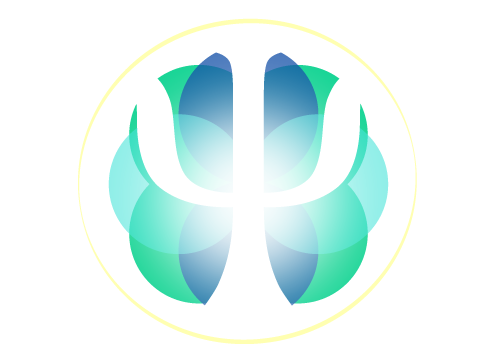En un tiempo donde se promueve constantemente la validación, el sí permanente, la complacencia afectiva y la flexibilidad absoluta en las relaciones, decir “no” puede parecer un gesto violento, egoísta o incluso insensible. Sin embargo, desde el psicoanálisis, el límite no es un obstáculo para el deseo: es su condición. Decir “no” también es una forma de desear, de habitar un lugar propio y de cuidar al otro desde una posición subjetiva clara.
Este artículo propone pensar el límite no como una barrera defensiva, sino como una estructura necesaria que marca la diferencia entre el deseo propio y el deseo del Otro, habilitando la responsabilidad en el vínculo y la posibilidad de hablar.
El mito del “sí permanente”
La cultura actual ha promovido una forma de relación centrada en la disponibilidad constante. Se espera que las personas estén emocionalmente accesibles, afectivamente disponibles, abiertas a todo tipo de experiencias, y que puedan adaptarse sin resistencias. Sin embargo, esta lógica del sí permanente borra la posibilidad del límite, e incluso del deseo.
El “sí” constante puede convertirse en una forma de ceder ante el Otro, de evitar el conflicto, de postergar el propio deseo. En ese punto, el sujeto se diluye, ya no sabe qué quiere, solo responde a lo que se espera de él o ella.
El límite no es negación: es estructura
Desde la infancia, los límites estructuran la relación con el mundo y con los demás. No son simples prohibiciones, sino marcos simbólicos que organizan la experiencia y permiten que el deseo se inscriba. Sin límite no hay deseo, hay exceso, confusión, desborde.
El límite no niega el vínculo, lo hace posible. Decir “no” no significa rechazar al otro, sino marcar la diferencia entre los lugares, entre los deseos, entre los tiempos. En una relación donde todo está permitido y todo se espera, no hay espacio para el deseo, solo para la demanda.
¿Cómo se constituye el sujeto frente al Otro?
Decir “no” como gesto subjetivo
Decir “no” puede ser una de las formas más potentes de asumir una posición ética frente al deseo propio. No se trata de imponer, sino de poder marcar un punto en el cual el sujeto deja de ser objeto de demanda y se convierte en sujeto que decide, que pone en juego su deseo.
El “no” que viene del yo puede ser una defensa. Pero el “no” que se apoya en el deseo tiene una función estructurante, porque permite decir: “esto no lo quiero”, “hasta aquí puedo”, “esto no es para mí”. Y en esa diferencia, aparece algo del orden de lo singular.
¿Qué implica asumir el deseo como propio?
El límite como acto de cuidado
En muchos vínculos, el temor a poner límites proviene de la fantasía de dañar al otro, de ser rechazado o de dejar de ser querido. Sin embargo, el límite también puede ser una forma de cuidado. Cuidarse a uno mismo no es excluir al otro, sino impedir que el vínculo se vuelva destructivo, confuso o invasivo.
Y cuidar al otro también implica no responder siempre a su demanda, no confirmar sus fantasmas, no ubicarse como salvador, protector o garante de su bienestar emocional. En ese sentido, el límite cuida porque nombra, separa, ordena, y permite que cada quien asuma lo propio.
Cuando no se puede decir “no”
La dificultad para decir “no” puede ser un síntoma. Muchas personas llegan al análisis porque se sienten atrapadas en relaciones donde no logran poner un límite, o se dan cuenta de que repiten situaciones donde su deseo no cuenta.
En estos casos, el análisis no enseña a “poner límites”, sino que ayuda al sujeto a leer desde dónde responde a las demandas, qué fantasmas están en juego, qué lugar ocupa en la historia del Otro. Porque decir “no” no es solo una decisión racional, es una posición subjetiva que requiere elaboración.
Decir “no” en la infancia: el límite como lenguaje
En la relación con los hijos, muchas veces se confunde el cuidado con la sobreprotección o la complacencia constante. Pero el límite también es un lenguaje de amor. Un niño necesita saber que hay lugares que no puede ocupar, tiempos que no controla, deseos que no puede forzar.
Esto no implica castigo ni autoritarismo, sino marcar un punto desde donde se organiza el vínculo con el deseo y la ley simbólica. Un niño sin límites no es libre: está atrapado en una lógica donde todo es posible y nada tiene sentido.
El análisis como espacio para poder decir
En el espacio analítico, el sujeto no es juzgado por decir “sí” o “no”. Allí, lo importante no es lo que se decide, sino desde dónde se decide. El análisis permite interrogar la posición frente al deseo del Otro, desarmar los mandatos heredados, y leer qué se juega en cada elección, incluso en el acto de negarse.
Porque decir “no” también puede ser una forma de escribir una historia propia, de dejar de repetir escenas impuestas, de recuperar la palabra donde antes solo había obediencia, miedo o culpa.
¿Te cuesta poner límites sin sentir culpa?
Decir “no” no significa rechazar al otro. A veces, es la única forma de empezar a desear desde un lugar propio.
Consulta con el Dr. Carlos Hurtado y comienza un análisis que te permita hablar desde tu deseo, sin miedo a cuidar tu lugar.
👉 Solicita tu primera entrevista aquí